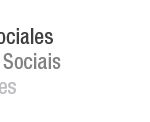Las mujeres están muy lejos del poder en Chile. Su nivel de participación en todas las instituciones sociales básicas –excepto en la institución de la familia- es mínimo.
¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Se debe a que las chilenas están menos interesadas que las mujeres del resto del mundo en participar de las cuotas de poder que generan los cargos de mayor responsabilidad y mejor remunerados? ¿Será acaso que las chilenas carecen de los méritos necesarios –de las capacidades y habilidades- que se requieren para participar en la vida pública?
Se suele sostener que son los factores socioeconómicos, como la tasa baja de participación laboral de las mujeres así como la disparidad en los niveles de educación y las remuneraciones, lo que condiciona su acceso igualitario a cargos de mayor responsabilidad.
Asimismo, dimensiones culturales relacionadas con la percepción de lo que constituye el rol de la mujer y el hombre en la sociedad, tendrían también una responsabilidad en este problema.
La discriminación de las que las mujeres son víctimas en la esfera profesional son el fruto de la contaminación de las injusticias que enfrentan en la esfera privada (desigual repartición de los trabajos domésticos) hacia la esfera pública.
Las mujeres son mayoritariamente tratadas, en la esfera productiva, como trabajadoras sin un proyecto porque ya están investidas en la esfera privada de un rol social fundamental, el de ser madres y cuidadoras. ¿Cómo modificar este milenario estado de cosas?
El objetivo perseguido por las llamadas “leyes de cuotas” o acciones positivas es, precisamente, restablecer las fronteras entre la esfera privada y la profesional redibujando los roles de género.
La discriminación positiva tuvo su origen en Estados Unidos en los años setenta, con el fin de mejorar la escasa participación de las minorías raciales en las universidades. Dworkin apoyó estas medidas sosteniendo que aunque “los criterios raciales no son necesariamente los estándares correctos para decidir qué aspirantes deben ser aceptados por las facultades, tampoco lo son los criterios intelectuales, ni –a decir verdad- ningún otro conjunto de criterios (…) el programa se justifica si sirve a una política adecuada, que respete el derecho de todos los miembros de la comunidad a ser tratados como iguales”.
La Corte Suprema norteamericana ha fallando a favor o en contra de las medidas de discriminación positiva dependiendo de su composición y del tipo de medida de que se trate. Pero, en general, su doctrina sostiene que cualquier programa federal de acción afirmativa debe ser examinado bajo un “examen exigente” que supone que si la clasificación se hace según un criterio sospechoso (por ejemplo, la raza o el sexo), será constitucional sólo si está directamente diseñada para promover un interés gubernamental prioritario.
Ahora ¿constituyen las leyes de cuotas una afrenta al principio de igualdad? No, si comprendemos, con Dworkin, que el principio de igualdad implica que el Estado “trate a todas las personas con igual consideración y respeto”, esto es, como seres humanos capaces de sufrimiento y de frustración y como individuos facultados para llegar a concepciones racionales de cómo han de vivir su vida, y de actuar en conformidad a ellas.
Luego, tratar a las personas como iguales exige que el Estado no distribuir bienes u oportunidades de manera desigual, basándose en que algunos sujetos tienen “derecho a más” porque son dignos de mayor consideración. O, dicho de otro modo, la cuestión crucial dentro de un Estado es la de decidir cuáles son las desigualdades en bienes, oportunidades y libertades que son legítimas
Sabemos que la igualdad es, de modo inmediato, no discriminación y no discriminación es simplemente la cancelación de ciertos rasgos como razones relevantes para la diferenciación normativa. Ahora, el principio de igualdad, correctamente entendido, contiene dos sub-principios que, siguiendo la clásica máxima de Aristóteles, nos pide “tratar igual lo que es igual, y diferente lo que es diferente”.
Así, una correcta comprensión del principio de igualdad nos obliga a reconocer al sub-principio de igualdad por equiparación y, a su turno, al subprincipio de igualdad por diferenciación.
La primera opera cuando se considera que las diferencias fácticas que concurren son irrelevantes y deben ser descartadas y la segunda funciona cuando se considera que las diferencias fácticas son relevantes y deben ser consideradas para atribuir determinadas consecuencias normativas.
Expliquémoslo con un ejemplo: Estaremos en presencia de la aplicación de las reglas de la “igualdad por equiparación” cuando consideramos que la raza o el sexo de las personas son irrelevantes para atribuir el derecho a sufragio.
Al contrario, nos moveremos en el modelo de “igualdad por diferenciación” cuando mantenemos que la raza o el sexo son, esta vez, relevantes a la hora de establecer cuotas que garanticen su igual presencia en la universidad o en cargos públicos de importancia.
Podría decirse, luego, que tan contrario al principio de igualdad es proponer diferentes consecuencias normativas en base a rasgos “irrelevantes”, como proponer la misma consecuencia normativa para dos supuestos ignorando la presencia de rasgos “relevantes” en uno de ellos.
La connotación desfavorable que tiene el término discriminación influye en la valoración negativa que se hace de la discriminación inversa. Nino sostenía que “La carga emotiva de las expresiones lingüísticas perjudica su significado cognoscitivo, favoreciendo su vaguedad, puesto que si una palabra funciona como una condecoración o como un estigma, la gente va manipulando arbitrariamente su significado para aplicarlo a los fenómenos que acepta o repudia”.
Al comprender el término discriminación como sinónimo de “distinción arbitraria o injusta”, se genera un prejuicio en contra de las medidas de discriminación inversa o positiva, que resulta difícil de superar. Pero lo cierto es que la utilización del término discriminación inversa se debe, probablemente, a que no hay alternativa que describa mejor la naturaleza de la medida, que alude a la inversión de una discriminación precedente mediante una discriminación de signo opuesto.
Lo importante, entonces, es tener en cuenta la carga emotiva que tiene el concepto “discriminación” al analizar los mecanismos de discriminación inversa. Hay que ser cuidadoso de no caer, como expresa Ruiz Miguel, en la tentación inmediata de resolver verbalmente el problema de su justificación.
El principio de igualdad, sostenía Rawls en su Teoría de la Justicia, da sustento al llamado el “principio de diferencia” que busca otorgar una auténtica igualdad de oportunidades prestando más atención a quienes tienen menos dotes naturales y a quienes han nacido en las posiciones sociales menos favorables. La idea es compensar las desventajas contingentes en dirección hacia la igualdad”.
Norberto Bobbio defendía: “no resulta superfluo reclamar la atención sobre el hecho de que, precisamente con el objeto de situar individuos desiguales por nacimiento en las mismas condiciones de partida, puede ser necesario favorecer a los más desposeídos y desfavorecer a los más acomodados, es decir, introducir artificialmente, o bien imperativamente, discriminaciones de otro modo no existentes. Es así como una desigualdad se convierte en instrumento de igualdad, por el simple motivo de que corrige una desigualdad precedente”.
El principio de igualdad, entonces, no sólo permite sino que hace imperativo el establecimiento de medidas discriminatorias justificadas que tengan como finalidad una mayor equidad, es decir, corregir injusticias precedentes.
Así, por ejemplo, al juez que resulta excluido del cargo de ministro de una CA o de la CS, pues una ley o una política de cuotas exige designar a una mujer en el puesto, y que argumenta que su exclusión se ha producido sólo por razón de su sexo, podríamos responderle que, en verdad, ese reproche es un recurso que sólo busca ocultar que, de no existir la reserva, la preferencia de órgano elector habría sido para un hombre por el mero hecho de serlo, es decir, también por razón de su sexo, consagrándose la desigualdad tradicional.
Se aplica aquí la llamada “regla del reconocimiento endógeno” por la que en los nombramientos individuales, incluidos los cargos públicos de poder, se reconoce mérito inmediato a la persona que refleje a aquellos que ya están en el poder” Los cuales son, casi todos, hombres.
Supongo que nadie pensara, seriamente, que las cuotas son una afrenta al principio de la meritocracia, es decir, que las cuotas y otras medidas de acción positiva no dejan que ganen los mejores. Ello implicaría creer que ahora sólo están los mejores en el parlamento, la Corte Suprema o el TC.
El discurso público sobre las cuotas tergiversa nuestro sistema actual pues asumen que ellas socavan uno de nuestros valores sociales más importantes: el mérito. Pero lo que ocurre realmente es que se hace valer un sesgo inconsciente, claramente demostrado en múltiples estudios, que relacionan a las mujeres con la familia y las tareas de cuidados y a los hombres, con una “natural” aptitud para la autoridad y el liderazgo.
Podría citar más de una docena de estudios que subrayan los obstáculos que enfrentan las mujeres que se arriesgan a romper el techo de cristal llamado “mérito”.
Uno de los primeros fue el estudio llamado “Howard / Heidi”. Dos profesoras redactaron, para sus estudiantes de Harvard, un caso-estudio sobre una empresaria de la vida real llamada Heidi Roizen, describiendo cómo se convirtió en una exitosa capitalista de riesgo de personalidad extrovertida y con una enorme red personal y profesional. Las profesoras hicieron que un grupo de estudiantes leyera la historia de Roizen con su nombre real adjunto y otro grupo leyera la misma historia pero con el nombre cambiado a “Howard”.
Los estudiantes calificaron a Howard y a Heidi sobre sus logros y sobre su atractivo personal como posibles futuros colegas. Los resultados fueron reveladores: Mientras se calificó más o menos igual ambos en términos del éxito de su carrera, el grupo de Howard lo consideró simpático y atractivo, mientras que el otro grupo consideró a Heidi egoísta y antipática: no es el tipo de persona a quien desearía emplear o con quien desearía trabajar.
Recordemos, es exactamente el mismo CV y la misma historia. Solo se le cambié el sexo. La conclusión -de este y cientos de otros estudios similares- es que, por regla general, cuando un hombre es exitoso, es querido. Cuando una mujer lo hace bien, a la gente le gusta menos y, por ello, le coloca un techo: un techo de cristal (invisible) llamado discriminación.
O acaso ¿estamos seguros que cuando se selecciona a los hombres para asumir los más altos cargos de responsabilidad política, para ser jueces de la suprema o el TC, presidentes o consejeros de bancos y grandes empresas, rectores de universidades etc. se hace sólo en base a sus “méritos” profesionales y no, precisamente, debido a que son varones?
¿Realmente pueden quienes hoy manejan más del 95% de los puestos de mayor relevancia y mejor remunerados en el mundo demostrar que el sexo no ha sido determinante a la hora de calificar sus méritos profesionales? No, lo cierto es que en la selección de los puestos de trabajo más apetecidos, se tienen en cuenta calificaciones dentro de las cuales el sexo funciona a modo de “mérito”, así como se considera que para pertenecer a un cierto equipo de básquetbol en necesario medir una cierta estatura.
La cantidad de mujeres que forman parte del poder judicial o que son activas militantes de partidos políticos está hoy igualitariamente distribuida entre hombres y mujeres, incluso el balance se está inclinado todo el tiempo a favor de estas últimas. ¿Entonces, porque no hay más mujeres en las cúpulas?
Si a pesar de la existencia hoy en día de la igualdad –aparente, al menos- en el punto de partida, el punto de llegada sigue siendo desigual, esto se debe a que no es el mérito el que determina que las más altas responsabilidades del Estado sigan en manos casi exclusivas de los hombres.
No hay argumentos que nos permitan defender la tesis de que las cualidades (méritos) necesarias para ocupar estos cargos se hallen más y mejor distribuidas entre los hombres que entre las mujeres. Por ello, las políticas de cuotas son imprescindibles si queremos romper con esta barrera invisible llamada discriminación.
Las cuotas colaboran para erradicar las desigualdades que relegan a las mujeres a la esfera íntima doméstica o, en casos más felices, a espacios de la esfera pública que replican los ámbitos “inferiores” de la privada, y que siguen posicionando a los hombres en los espacios públicos privilegiados con proyección de mejores salarios y de mayor status social.
- +56 (32) 250 7025
- cifde@uv.cl
-
Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal
Igualdad, cuotas y democracia
CIFDE-UV
Errázuriz 2120, Valparaíso, Chile. C.P. 2362736
Fono : +56 (32) 250 7025
Correo : cifde@uv.cl
Entradas recientes
- Coloquio “Desafíos de la Justicia Juvenil en Chile”
- Presentación del libro “Acerca del Derecho. Correspondencia con un aspirante a jurista” (León Tolstoi)
- Expertas se dieron cita en coloquio “El caso Vega González y otros contra Chile: proceso y ejecución interna de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Escuela de Derecho UV
- Coloquio “El caso Vega González y otros contra Chile: proceso y ejecución interna de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
- Presentación del libro “La orden antijurídica del superior jerárquico”
- Ciclo de Diálogos Interdisciplinarios sobre Neurociencia y Derechos Humanos: Panel V
- Ciclo de Diálogos Interdisciplinarios sobre Neurociencia y Derechos Humanos: Panel IV
- Existosa realización de Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho 2024
- Seminario “Sesgos cognitivos: discusiones sobre su posible incidencia en la responsabilidad jurídico-penal y moral”
- Ciclo de Diálogos Interdisciplinarios sobre Neurociencia y Derechos Humanos: Panel III
Etiquetas
Aborto
Actualidad
Alejandra Zúñiga
Andres Benavides
Bioética
CIFDE
Claudio Agüero
coloquio
Coloquios
Constitución
Criminología
Cursos
Derecho penal
Derechos humanos
Drogas
Eduardo Novoa
Entrevista
Eutanasia
Eventos
Feminismo
Filosofía del Derecho
Filosofía Jurídica
FONDECYT
Gabriele Fornasari
Guzmán Dalbora
Hernán Bouvier
igualdad de género
Jose Luis Guzman
Jose Luis Guzman Dalbora
Libro
Luis Villavicencio
Marcela Aedo
Mujer indígena
Mónica Zúñiga
Nicole Selamé
Noticias
Núcleo Milenio
Participación equitativa
presentacion libro
salud mental
seminario
seminario internacional
Seminario permanente
Seminarios
Universidad de Chile
Desarrollador Web: José Ortega Miranda.
 Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).
Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).