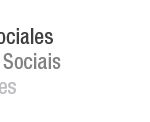Por Luis Villavicencio, Alejandra Zúñiga y María Angélica Cruz. Publicado en RedSeca
En una sugerente columna en este medio, Isabel Arriagada plantea sus dudas frente a los efectos de una normativa que regule el abuso y acoso sexual en las universidades, especialmente si ésta es de carácter prohibitivo y termina por impedir “el ejercicio responsable del consentimiento sexual entre personas adultas”. El planteamiento es, por cierto, sugerente y atractivo, pero no es persuasivo ya que es paradojal y falaz.
La paradoja de la columna radica en que, tras suscribir categorías comúnmente aceptadas en los estudios de género, el intento de subvertir el modo en que comprendemos patriarcalmente las relaciones sexuales, empoderando a las mujeres como agentes que se relacionen libertariamente con su cuerpo, puede terminar, en verdad, por contribuir a afianzar, normalizar y mantener en la impunidad el acoso y abuso sexual que puedan llevar adelante profesores que se sitúan en posiciones de poder asimétricas.
No podemos estar más de acuerdo con que el norte de una reglamentación como la que estamos comentando ha de contribuir a que las mujeres, de una vez por todas, puedan apropiarse de sus propios cuerpos y que el consentimiento sexual sea expresión de una agencia autónoma plena de las mujeres. Por supuesto que queremos que las mujeres no “presten más el cuerpo”, que el uso que ellas le dan no sea motivo de una discusión pública expropiatoria (el debate legislativo sobre la despenalización del aborto en nuestro país es un ejemplo paradigmático de esto), pero el punto es que hacemos mientras ese paraíso llega.
Podemos recordar, en esta línea, los interminables debates en torno a las cuotas de género. El argumento que plantean sus detractores -supuestamente inspirados en el empoderamiento genuino de las mujeres- es que estos cupos reservados sólo contribuirán a afianzar una imagen de las mujeres como menos capaces o aptas que los hombres. La cuestión clave es que de no establecerse el mecanismo vinculante de las cuotas, las mujeres no llegarán al poder y que ello es así, no por falta de méritos, sino por mera discriminación.
La apuesta es que, una vez que los motivos que hacen necesarias las cuotas se hayan removido –la discriminación y demás condicionamientos estructurales que impedían a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a las posiciones de poder- las cuotas ya no serán necesarias. Del mismo modo, esperamos alguna vez vivir en una sociedad en la que ya no necesitemos protocolos que regulen el acoso y abuso sexual en las universidades pues, simplemente, este ya no existe. Pero mientras tanto ¿qué hacemos?
La paradoja es, entonces, fomentar el loable propósito de empoderar realmente a las mujeres, de democratizar la agencia moral para ellas, sin que con ello generemos un proceso elitista – más bien narcisista y autorreferente- que funcione solo para “algunas” mujeres. No parece haber mucha diferencia entre estas buenas intenciones y la vieja crítica al feminismo ilustrado que hablaba para una mujer blanca, profesional, culta, rica y con las herramientas necesarias para construir relaciones simétricas en igualdad de oportunidades.
En segundo lugar, el planteamiento de la columna es también falaz. La falacia en la que incurre resulta de apelar a la famosa tesis de la pendiente resbaladiza. La idea de la pendiente resbaladiza –que sugiere que una acción iniciará inevitablemente una cadena de eventos que culminarán en un evento posterior no deseado- no sirve como argumento por sí misma ya que lo único que nos recuerda es que deberíamos tener cuidado con los casos grises. Con todo, lo cierto es que la zona de penumbra afecta a cualquier ámbito de regulación y si nos tomáramos en serio el argumento de la pendiente resbaladiza no podríamos regular casi nada. Dicho de otra manera, la falacia de la pendiente resbaladiza consiste en argumentar que no hay diferencia entre dos situaciones puesto que se puede llegar gradualmente de la una a la otra sin que pueda evitarse. Y ello no es cierto.
Por esa razón, una buena técnica frente a cualquier norma prohibitiva es incorporar expresamente, o mediante mecanismos interpretativos, cláusulas de revocabilidad o excepciones posibles a la regla general. Dejemos entonces que los protocolos operen, que permitan resolver los casos claros (y también los difíciles) y apostemos que junto con ello se vaya generando esa práctica que permita a los géneros relacionarse en condiciones de relativa paridad para deshacernos, ojalá pronto, de cuotas, de protocolos contra el abuso y acoso sexual, de campañas contra la violencia de género, etc. Pero, mientras tanto, desterremos a los galanes del aula.
En fin, lo cierto es que el feminismo, como otros proyectos progresistas o liberales, no puede pretender inocencia. En cualquier política de género habrá costos previsibles y otros inesperados, eso ocurre casi con cualquier política pública, pero los riesgos de los efectos no deseados no pueden paralizarnos. El feminismo no es inocente pero sí debe ser responsable.