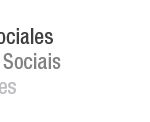Nuestro Director expuso ante la Comisión de Constitución del Senado defendiendo la constitucionalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales.
El aborto, la ética de la responsabilidad y el ideal de la razón pública
(Presentación ante la Comisión de Constitución del Senado)
Luis Villavicencio Miranda
Doctor en Derecho
Director CIFDE-UV
Introducción
Agradezco la invitación para exponer ante esta Comisión. En mi presentación intentaré ofrecer un punto de vista distinto a los que han sido defendidos en las sesiones realizadas hasta ahora. El proyecto en discusión que nos convoca supone la despenalización del aborto en tres circunstancias extremadamente excepcionales. El principal desafío que tiene esta Comisión es determinar si tal iniciativa legal podría vulnerar preceptos constitucionales. En lo que sigue defenderé dos tesis: la primera plantea que cualquier interpretación sistemática de la Constitución nos debe llevar a la conclusión de que el proyecto no solo es compatible con la Constitución, sino, en rigor, constitucionalmente obligatorio; y la segunda sostiene que este tipo de debate muestra una peculiaridad del razonamiento constitucional, como un sucedáneo del razonamiento moral, en el que las últimas razones que gobiernan nuestras deliberaciones prácticas han de estar sometidas al ideal de la razón pública y a la ética de la responsabilidad, especialmente cuando operamos como legisladores (vuestro caso estimados senadores y senadoras) y están en juego derechos fundamentales o principios constitucionales.
Primera tesis: el proyecto de despenalización parcial del aborto es compatible con la Constitución
Como se sabe, el fundamento de un eventual requerimiento de inconstitucionalidad contra el proyecto descansa en el inciso segundo del artículo 19 N° 1 de la Constitución que dispone “La ley protege la vida del que está por nacer” luego de asegurar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica a las personas. Una correcta interpretación de la Constitución nos lleva a la conclusión de que el enunciado en que se fundaría la petición es, en verdad, una regla que justifica la permisión constitucional del aborto. Veámoslo con detención.
En primer lugar, si armonizamos el artículo uno de la Constitución (“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”) con los preceptos mencionados, nos damos cuenta que el constituyente distingue entre la protección aplicable a las personas y al nasciturus. No podemos comprender la relación entre estos enunciados de otra forma pues cualquiera de las otras posibilidades nos llevan a resultados insensatos: por una parte, si el inciso segundo del artículo 19 N° 1 fuera nada más una repetición entusiasta del primer inciso, ello infringiría un principio hermenéutico básico que nos manda preferir aquella interpretación que le da sentido a una regla y no aquella que se lo quita; por otra parte, la mera repetición no puede comprenderse como un sentido plausible del precepto ya que la regla sería superflua; y, en fin, si consideramos que la disposición tiene como finalidad proteger el derecho a la vida del no nacido, ello nos llevaría al absurdo de que la Constitución protege privilegiadamente la vida de los no nacidos, en desmedro de las personas, pues en ninguna parte de ese numeral se ordena al legislador proteger la vida de las personas nacidas.
Establecido que no hay otro modo de interpretar correctamente la expresión “la ley protege la vida del que está por nacer” que concluir que la Constitución otorga una protección diferenciada a las personas y al nonato, debemos darle sentido a esa protección. En mi opinión, la única explicación aceptable y razonable es sostener que el inciso primero protege de manera individualizada y concreta la vida de las personas nacidas y el inciso segundo, en cambio, ampara un bien jurídico abstracto que sería la vida en gestación. La redacción del precepto no hace más que ratificar este argumento: no se protege el derecho a la vida del feto, sino la vida como valor general; no se resguarda el derecho a la vida de cada feto, sino la vida del que está por nacer; no se salvaguarda la vida como un continuo desde la fecundación, sino solo de aquel que está próximo a nacer. Pero, además de lo anterior, la expresión “proteger” admite múltiples modalidades: por ejemplo, se “protege” la vida del que está por nacer cuando la ley establece reglas que amparan la maternidad como son los permisos prenatales; se “protege” también la vida del que está por nacer cuando la ley promueve la adopción de políticas sanitarias que garanticen partos seguros. En esa misma línea no es inconsistente con la Carta Fundamental una normativa que autoriza el aborto bajo ciertas causales, por la sencilla razón que en todas las hipótesis prohibidas el legislador está protegiendo la vida de los que están por nacer. Luego, constituye un error interpretativo severo hacer equivalente el deber de protección de la vida del no nacido con la prohibición total del aborto.
Queda todavía otro argumento para justificar que la Constitución ha sido deferente con el legislador respecto del deber de protección. El constituyente no se impuso el deber de proteger la vida del que está por nacer, en vez de eso considero adecuado mandatar al legislador para que éste decidiera la más adecuada forma de resguardo que fuera consistente con los demás bienes jurídicos y derechos fundamentales en juego, en especial los derechos de la mujer como persona libre e igual en dignidad y derechos a las demás personas nacidas. No podemos obviar, entonces, que es la propia Constitución la que ha delegado al Poder Legislativo la determinación, con un amplio margen de apreciación, de la forma y oportunidad de protección.
En segundo lugar, al interpretar los preceptos constitucionales no podemos obviar nuestro deber de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos conforme a lo previsto en el artículo quinto de la Constitución. En ese sentido, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió el caso Artavia Murillo el año 2012 es especialmente relevante pues le permitió a la Corte fijar el sentido y alcance del artículo 4.1. de la Convención Americana que establece el derecho a la vida. En dicho fallo –que es vinculante pues el control de convencionalidad incluye la jurisprudencia de los tribunales que interpretan los tratados- la Corte fue extremadamente clara al desarrollar una argumentación que muestra la compatibilidad entre las leyes que autorizan el aborto y el artículo 4.1. de la Convención. La Corte reconoció el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer como una especificación del derecho a la autodeterminación; sentenció que los principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada por sobre el interés de proteger la vida en formación; estableció que la vida desde la concepción y antes del nacimiento es un derecho limitable en la medida en que entre en conflicto con otros derechos, en especial derechos de autonomía de la mujer; y, por último, indicó que en base al principio de interpretación más favorable, es inadmisible la protección absoluta de la vida del no nacido.
En tercer lugar, tampoco podemos obviar, de conformidad a una interpretación evolutiva de la Carta Fundamental, algunas cuestiones muy evidentes: el derecho a interrumpir el embarazo es ampliamente aceptado en la comunidad internacional; las más importantes organizaciones internacionales de promoción y protección de los derechos humanos apoyan la despenalización; la Corte Europea de Derechos Humanos ha considerado un caso de tortura la prohibición del aborto en caso de violación (Aydin vs Turquía); los países latinoamericanos han ido despenalizando progresivamente el aborto, ya sea mediante fallos constitucionales como ha sucedido en Colombia, Argentina y Bolivia, o mediante cambios legislativos como ocurrió en Uruguay y México D.F.; y, aun aceptando que el nasciturus tiene derecho a la vida, la despenalización del aborto en los tres casos excepcionales que indica el proyecto es consistente con un principio universal de interpretación jurídica que prohíbe la imposición –menos por la vía penal- de comportamientos heroicos.
Para finalizar este apartado, podemos concluir que la penalización total del aborto implica la preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego y el consiguiente sacrificio de los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que es inconstitucional puesto que se desconoce su dignidad. Así pues, lo que debe hacer el legislador -si quiere honrar la Constitución a la que está sometido- es resolver que no cabe reproche de inconstitucionalidad alguno contra un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales porque es una opción no excluida por el constituyente. Muy por el contrario, en el caso que este proyecto fuera desechado o declarado inconstitucional, el Estado chileno se expone, muy probablemente, a un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no adecuar la legislación interna al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El proyecto de despenalización es, entonces, una oportunidad y no una amenaza para la debida protección y promoción de los derechos fundamentales en nuestro país.
Segunda tesis: el ideal de la razón pública, la ética de la responsabilidad y el valor sagrado de la vida
El debate sobre el aborto muestra con nitidez una peculiaridad del debate jurídico-legislativo cuando están en juego, especialmente, principios y derechos constitucionales. Esa particularidad es la convergencia parcial entre las razones jurídicas y morales, la que no debe sorprendernos pues el razonamiento jurídico-legal es, apoyándome en Alexy, un caso especial del razonamiento ético orientado a resolver problemas prácticos. Cuando los legisladores deliberan, por ejemplo, en torno a qué obligaciones supone el derecho a la vida, qué implica desde el punto de vista constitucional el principio del libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía o de la igualdad introducen criterios discursivos de naturaleza ética que ponderan valores y bienes. Pero esa deliberación jurídico-legislativa se diferencia del discurso ético en cuanto se encuentra institucionalizada y sujeta a las restricciones propias de un Estado democrático. Ello supone que debemos esperar de nuestros parlamentarios que en sus debates y votaciones satisfagan las constricciones de lo que Rawls llama el ideal de la razón pública, es decir, aquel ámbito en el que lo que vale como razón para mí, debe valer también para los demás y viceversa. Lanzados en un mundo en el que nos encontramos divididos por profundas diferencias respecto de nuestras convicciones morales, muchas de ellas irreconciliables, la sensata necesidad de alcanzar los beneficios de la cooperación social nos lleva a escindir las razones que valen para mí de las que pueden valer para todos, incluso para aquellos que piensan muy distinto.
Así, en el caso del aborto es posible sostener que la vida comienza desde la concepción y, al mismo tiempo, que es irrazonable imponer esta convicción a otros. La clave es percatarse que lo irrazonable no es la convicción misma, sino su imposición. Tal como plantea muy bien Seleme, un filósofo moral católico dicho sea de paso, lo que tiene que ser verdadero para que exista una contradicción moral es el precepto que sostiene que «es deber de cualquier católico hacer que los demás cumplan, aunque sea obligados por la coacción estatal, con las exigencias que su doctrina prescribe», no simplemente que «la vida comienza desde la concepción y, por lo tanto, no se debe abortar». Sólo en el primer caso un católico que no impusiera a otros su convicción respecto al aborto estaría contraviniendo un precepto de su religión. Pero también lo estaría contraviniendo, por ejemplo, si no exigiera que todos sus conciudadanos asistan los domingos a sus oficios religiosos, o profesen que Cristo es el hijo de Dios[1]. ¿Por qué si esto último parece para cualquier católico a todas luces irrazonable, no deberíamos también considerar irrazonable imponer a través del Derecho Penal la convicción moral de la que vida es moralmente significativa desde la fecundación?
Veamos ahora el problema del lugar que deben ocupar las convicciones personales en la política desde otro sentido. El aborto es un problema de salud pública que las autoridades no pueden obviar pues es la vida y salud de las mujeres lo que está en juego y es esa la razón de que casi todos los países del mundo tengan despenalizado el aborto, al menos en ciertos casos. Las encuestas de opinión –todas ellas, incluso la del Centro de Estudios Públicos y la encuesta nacional bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile- arrojan un apoyo abrumador (alrededor del 70%) a la despenalización del aborto en las tres causales incorporadas en el proyecto. Me tomaré un minuto para citar algunas de ellas: la Encuesta CEP de julio 2014 nos indica que un 72% de las personas está de acuerdo con la despenalización del aborto en el caso de peligro para la vida de la madre, 71% en el caso que el feto sea inviable y 70% en el caso de violación. La encuesta nacional UDP 2014 y 2015 destacan, respectivamente, un apoyo a la indicación terapéutica de un 70% y 71,7%, a la de inviabilidad fetal de un 67,8% y 68,7% y a la de violación un 61,9% y 64,2%. La encuesta Adimark de junio 2014, muestra un apoyo general al proyecto del 71%. En fin, la encuesta Plaza Pública-Cadem de 2016 arrojó que el proyecto consigue un mayoritario apoyo del 69%. Divididas por causales el apoyo es sistemáticamente alto considerando siete encuestas realizadas por esta entidad desde 2013: la indicación terapéutica nunca ha bajado del 74% de apoyo; la de inviabilidad fetal del 70%; y la de violación del 69%
Estas cifras son muy elocuentes y nos ayudan a comprender porque es tan difícil para la ciudadanía entender que este Congreso se niegue a modificar la ley penal. La discrepancia entre lo que quiere la población y lo que hace el Congreso ahonda el sentir de que los legisladores no representan a quienes debieran representar. Por el contrario, los votantes observan que muchas veces los legisladores prefieren representarse a sí mismos, sus convicciones personales, sus prejuicios, en vez de ser la voz de los ciudadanos que les eligieron y les dieron su confianza. Esto contraría las bases de las doctrinas de la representación democrática que se fundan en la idea de que el autogobierno colectivo es posible por la vía de la elección de representantes.
La teoría nos dice que los parlamentarios actuarán honrando los intereses ciudadanos pues es lo que hace –en palabras de Weber- el “buen político”. Éste no es aquel que actúa en base a una “ética de la convicción” sino quien lo hace conforme a una “ética de la responsabilidad”. Existe una diferencia abismal, sostenía Weber, entre actuar con la convicción de un principio ético -fundado en alguna doctrina personal- o bien con la responsabilidad ética de hacerse cargo de las consecuencias (previsibles) de sus actos.
Un político que se guía por la ética de la responsabilidad tendrá en cuenta lo que Weber llamaba “el promedio estadístico de los defectos humanos”. Es decir, para Weber el político no tiene ningún derecho a presuponer la bondad y la perfección en los seres humanos a quienes representa de modo que no se sentirá capaz de cargar sobre las espaldas de otros las consecuencias de su propio accionar. Ello nos obliga a recordar que quienes sufren esta ley penal son, señores senadores, las mujeres a quienes ustedes representan y a quienes se quiere imponer actos heroicos, suponiendo una perfección moral que no es dable exigir a nadie, menos a través del Derecho penal. El político que se hace responsable del daño que pueden generar las normas que imponen a personas moralmente imperfectas (como lo somos todos) ese es, para Weber, el buen político. Quienes, en cambio, actúan como políticos de la convicción son, dice Weber, quienes sólo se siente “responsables” por mantener encendida la llama de sus convicciones personales, aun cuando sean los ciudadanos (las mujeres en verdad) quienes sufran las consecuencias de su ardor religioso o filosófico.
La incertidumbre respecto de la aprobación de un proyecto de ley ampliamente anhelado por las chilenas y chilenos, apoyado por todos los organismos internacionales de protección de derechos humanos del mundo y claramente constitucional –como se ha demostrado innumerables veces por diversos expertos constitucionalistas en esta misma instancia- nos obliga a reflexionar sobre cómo queremos responder a las demandas de responsabilidad ética que hace –según muestran las encuestas citadas- la ciudadanía.
Termino mi intervención con unas breves reflexiones acerca de ese principio abstracto que todos compartimos, me refiero al valor sagrado de la vida humana. Cuando reconstruimos el debate sobre el aborto en nuestro país no podemos explicarlo en toda su complejidad si tratamos simplemente de descubrir si debemos o no atribuir al feto el estatus de persona. Si así fuera, no se entendería porque un defensor de la postura pro-vida podría considerar justificado el aborto terapéutico, o compartir que no es justo que el aborto tenga la misma pena que el homicidio. Del mismo modo, tampoco se entendería porque un defensor de las tesis pro-elección, postula que el aborto puede generar algún tipo de dilema moral y no se trata simplemente de una preferencia o de una intervención quirúrgica ordinaria, como sería una apendicitis. Al contrario, nuestras convicciones reflejan otra idea que explica mucho mejor la forma que adoptan nuestras creencias y desacuerdos morales sobre este dilema, se trata de aquella convicción de que la vida es intrínsecamente valiosa, o sea, es malo que la vida humana, una vez empezada, termine prematuramente. Consideramos que la muerte precoz es mala en sí misma, aunque no suponga algo malo para ninguna persona en particular.
Ahora bien, la idea de que existe un valor intrínseco puede parecer errada por varias razones. La primera de ellas radica en la objeción a la posibilidad de sostener que haya algo que tenga un valor intrínseco. Pero, a pesar de ello, insistimos en defender valores o ideas valiosas en sí mismas especialmente cuando debatimos públicamente sobre alguna cuestión que pone en tensión nuestras creencias más profundas, incluso si mantenemos una postura ética más o menos escéptica. Pero no sólo esta idea nos puede parecer equivocada, sino que también se nos antoja paradojal: ¿cómo es posible que afirmemos comúnmente el valor intrínseco de la vida y tengamos posturas tan irreconciliables respecto del aborto? La respuesta es que interpretamos de modo diverso la noción de que la vida humana es valiosa y que estas distintas interpretaciones expresan convicciones íntimas muy fuertes. Pero, si hemos dicho que la vida humana es lo único sagrado con carácter universal, ¿cómo respetamos el valor inherente de las vidas de todos? Considero que la vida es una obra en el tiempo, donde cada instante es tan valioso como el todo. Miradas nuestras vidas como un pentagrama donde debemos poner las notas, se respeta la vida cuando cada ser humano escribe su melodía en la partitura conforme a su propia y particular visión del mundo. Respetar el valor intrínseco de la vida es, entonces, como plantea Dworkin, promover la libertad y no la coerción, en favor de un régimen político-jurídico y de una actitud que nos aliente a cada uno de nosotros a adoptar decisiones sobre la vida individualmente. La libertad es el requerimiento cardinal del autorrespeto: ninguno trata su vida como si tuviera una importancia intrínseca, a menos que insista en no ser llevado por otros a lo largo de ella, sin importar la medida en que los ame, respete o tema. Las decisiones relativas a la vida son las más cruciales en la formación y expresión de la personalidad. Es por esta razón que la libertad y no la coerción muestra un respeto auténtico por la vida que es sagrada para cada ser humano. El derecho a decidir forma parte de los requisitos que debemos exigir en una democracia para que se nos respete, genuinamente, lo más sagrado para todos. Y, precisamente, cuando se les niega a las mujeres totalmente la posibilidad de abortar en nombre del carácter inviolable de la vida, estamos dejando de honrar el único modo en que podemos comprender ese valor sagrado y, lo más importante, le estamos negando a la mitad de la población de nuestro país la posibilidad de que puedan darle a sus vidas ese valor intrínseco que vociferamos defender.
[1] Seleme, Hugo O. (2004): Neutralidad y justicia. En torno al liberalismo político de John Rawls (Madrid, Marcial Pons), p. 342.
- +56 (32) 250 7025
- cifde@uv.cl
-
Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal
El aborto, la ética de la responsabilidad y la razón pública
CIFDE-UV
Errázuriz 2120, Valparaíso, Chile. C.P. 2362736
Fono : +56 (32) 250 7025
Correo : cifde@uv.cl
Entradas recientes
- Charla “Telemedicina: Ética y responsabilidad profesional médica”
- Universidad de Valparaíso acogió V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología
- Con seminario sobre “Política y Derecho Penal” Escuela de Derecho de la UV conmemoró el centenario del nacimiento de Manuel de Rivacoba y Rivacoba
- V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CRIMINOLOGÍA
- Invitación seminario y presentación libro “Coautoría en el injusto imprudente”
- Invitación Seminario en conmemoración del centenario del nacimiento de Manuel de Rivacoba y Rivacoba: “Política y Derecho penal”
- Seminario conjunto de Derecho Penal UV-PUCV
- Exitosa realización del seminario “Problemas actuales en Derecho Penal”
- Presentación del libro “Acerca del Derecho. Correspondencia con un aspirante a jurista” de León Tolstoi
- Invitación seminario “Problemas actuales del Derecho Penal” del profesor Diego González
Etiquetas
Aborto
Actualidad
Alejandra Zúñiga
Andres Benavides
Bioética
CIFDE
Claudio Agüero
coloquio
Coloquios
Constitución
Criminología
Cursos
Derecho penal
Derechos humanos
Drogas
Eduardo Novoa
Entrevista
Eutanasia
Eventos
Feminismo
Filosofía del Derecho
Filosofía Jurídica
FONDECYT
Gabriele Fornasari
Guzmán Dalbora
Hernán Bouvier
igualdad de género
Jose Luis Guzman
Jose Luis Guzman Dalbora
Libro
Luis Villavicencio
Marcela Aedo
Mujer indígena
Mónica Zúñiga
Nicole Selamé
Noticias
Núcleo Milenio
Participación equitativa
presentacion libro
salud mental
seminario
seminario internacional
Seminario permanente
Seminarios
Universidad de Chile
Desarrollador Web: José Ortega Miranda.
 Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).
Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).