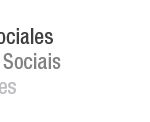Texto íntegro de la Conferencia dictada por el profesor Fornasari en el Seminario de Constitución del CIFDE-UV
EL PROBLEMA ÉTICO DEL MAL MENOR. UNA APROXIMACIÓN PENAL AL “DILEMA DEL TRANVÍA”*
Gabriele Fornasari**
1. En un reciente libro de un filósofo oxoniense, abundante en ideas que han de interesar al penalista[1], el autor inicia la reflexión recordando un dilema al que se vio enfrentado Winston Churchill.
En junio de 1944, a pocos días del desembarco aliado en Normandía, el optimismo de la población londinense se vio fuertemente sacudido tras el lanzamiento sobre la ciudad de los misiles alemanes V1 (Vergeltungswaffe o “arma de represalia”, como la llamaban los oficiales nazis), con capacidad de destruir de un solo impacto varios edificios.
Sólo unas pocas semanas después la contrainteligencia aérea británica estuvo en condiciones de abatir estos “insectos” voladores. En el ínterin provocaron un daño humano y material considerable. El 18 de junio, incluso, uno de los misiles explotó a pocos kilómetros del Palacio de Buckingham.
Aunque de esto no existen pruebas escritas, a causa de la deliberada destrucción de la documentación por parte del servicio secreto británico, diversas fuentes acreditan que el Premier, ante el grave peligro que corría una parte importante de la población (así como la sede de todos los edificios parlamentarios y gubernamentales), ordenó que algunos agentes dobles informaran falsamente a los alemanes que, si el proposito era impactar objetivos sensibles, la mira debía ajustarse un poco más hacia el sur, donde, en verdad, se situaban algunos barrios populares con menor densidad poblacional.
Resistida por el ministro de seguridad interior Herbert Morrison, proveniente de un barrio meridional particularmente pobre, la operación fue de todas formas ordenada por Churchill con el objetivo de salvar a la mayor cantidad de personas y salvaguardar la actividad gubernamental del peligro de los misiles.
En poco menos de tres semanas el balance para los barrios que padecieron los efectos del V1 fue dramático: murieron más de 6 mil personas y decenas de miles de viviendas resultaron más o menos dañadas.
Pero dramática fue también la decisión adoptada por Churchill, en la que subyace un angustiante dilema moral[2].
Un político con bastante recorrido y sumamente despierto como Churchill (y, por ende, lo suficientemente cínico), que, por lo demás, se encontraba inmerso en un terrible escenario bélico, probablemente adoptó la decisión sin mayor hesitación desde el primer momento[3]. Esto no impidió, sin embargo, que en las décadas siguientes el dilema ético del mal menor haya despertado el interés de los filósofos de la moral, los que se han empeñado en hallar una respuesta estable —tarea particularmente ardua— a cuestiones cada vez más sofisticadas y complejas que implican la adopción de decisiones en situaciones de estrés.
En un primer momento se trataba de hipótesis que nacían, de la férvida imaginación de los filósofos; en la actualidad, en cambio, las situaciones imaginadas han comenzado a configurarse en la realidad. Es precisamente por esto último —según veremos— que la cuestión resulta especialmente interesante para el penalista.
2. La historia de la humanidad está repleta de situaciones análogas a la del Premier británico. A su turno, el problema ético que subyace en casos de estas características ha ocupado a la Filosofía no sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX, sino desde mucho antes (basta pensar, por ejemplo, en Bentham, Kant, Mill, Hume y Tomás de Aquino). En fin, no son pocos los casos que han debido resolverse con bastantes dificultades en sede judicial.
No obstante lo anterior, fue producto de un ejemplo contenido de modo casi casual en un artículo publicado en 1967 —donde se defendían las razones esgrimidas por el Parlamento de Westminster para aprobar la ley que autorizaba en ciertos casos la interrupción del embarazo— que la discusión filosófica en torno al dilema ético del mal menor adquiere la forma con que la conocemos hoy.
Philippa Foot —conocida profesora de Filosofía de la Universidad de Oxford y autora del artículo en cuestión— se valió de dos ejemplos con el objeto de justificar soluciones distintas frente a dilemas éticos aparentemente asimilables pero no del todo coincidentes[4].
El primer ejemplo es el siguiente: el maquinista de un tren fuera de control, ante la imposibilidad de frenar, sabe con certeza que matará a cinco personas que están atadas a la vía. Para evitarlo, efectúa una maniobra de emergencia desviando el tren hacia una vía aparentemente desocupada, pero en la que se encontraba atada una persona que muere producto del impacto.
El segundo ejemplo grafica un caso más complejo. En un hospital se encuentran cinco pacientes que precisan con extrema urgencia un transplante: uno necesita un nuevo corazón, otros dos un pulmón y los otros dos un riñón. Poco después llega al hospital un joven completamente sano que sólo iba a realizarse exámenes de rutina, pero cuya sangre y órganos eran compatibles con los que necesitaban los cinco pacientes. El médico, al corriente de toda la situación, procede a la extracción de los órganos con el objeto de salvar a los cinco pacientes, lo que naturalmente provoca la muerte del joven.
La admisibilidad e inadmisiblidad en el primer y segundo caso, respectivamente, de la intervención humana dirigida a modificar un destino, parece obvia. El maquinista no incide de ninguna forma en la creación de una nueva situación de peligro, sino que sólo opta, cambiando la dirección del tren, por matar a una persona en lugar de cinco, provocando un resultado —la muerte— que de todas formas se habría producido. En cambio, el médico produce el mismo efecto (sacrifica la vida del joven para salvar la de los cinco pacientes), a través de la muerte de una persona inocente y cuya vida hasta ese momento no corría peligro alguno.
Siendo estos los dos extremos, es posible enfrentarse con una miríada de posibilidades intermedias en que la legitimidad de un cálculo utilitarista como los precedentes puede generar opiniones contrastantes.
Teniendo como punto de partida el trabajo de Foot, en la discusión contemporánea es posible apreciar un intento desenfrenado por complicar los ejemplos mediante la introducción de elementos cada vez menos abstractos. La finalidad de esta tendencia es afinar los modelos de respuesta en la búsqueda de un criterio de solución de carácter general. Actualmente, esto se aprecia de forma paladina en la Filosofía moral británica y estadounidense.
Es en este contexto que nace una nueva variante de la Filosofía moral: “el dilema del tranvía” (conocido en mundo anglófono con la expresión trolleylogy). El origen de este dilema se advierte no en el artículo de Foot (que, en rigor, en sus ejemplos había aludido a otro), sino en dos trabajos de la filósofa del MIT de Boston Judith Jarvis Thomson[5]. La importancia de estos artículos estriba en la reconstrucción que su autora hace de “las situaciones de conflicto”, en la modificación del tren por un tranvía (trolley) y, en fin, por la introducción de la figura del hombre gordo (the fat man), de la que con posterioridad se ha considerablemente abusado. Valiéndome un poco de la ironía británica, es posible conjeturar que esta última modificación del dilema busca ajustarse más a la realidad estadounidense…
3. No disponiendo ni del tiempo ni del espacio para detenerme en la vasta casuística imaginable[6], me limitaré a dar cuenta del desarrollo del caso del tranvía y la historia del hombre gordo.
En la discusión estadounidense el tranvía no tiene un conductor. La decisión de desviarlo hacia una vía secundaria en la que sólo una persona permanece atada (mientras que en la vía principal hay cinco), corresponde a un observador externo que tiene la posibilidad de activar una palanca predispuesta para tal fin.
Frente a la pregunta “¿activarías la palanca en esa situación?”, la mayoría de las personas consultadas respondieron afirmativamente, incluso si en este caso —valga la metáfora— se sustituye con mayor intensidad a Dios (en comparación con el ejemplo de Foot), ya que se decide involucrar en la situación a una persona inocente, en circunstancias que es posible, y moralmente irreprochable, permanecer inerte. El caso se complica más y, en consecuencia, las respuestas se vuelven más inciertas o derechamente opuestas, cuando al factor cuantitativo (¡uno contra cinco!) se añaden otros de carácter cualitativo, como que la persona atada al riel fuera el hijo de quien tiene que tomar la decisión o el desafortunado hombre atado fuese el candidato al premio Nobel de medicina que está próximo a descubrir la cura para todos los tumores.
Pero la complejidad del dilema se ha incrementado también por otra razón. Actualmente la respuesta no se espera de quien la contesta sentado cómodamente frente a un escritorio, sino de quien es sometido a un experimento práctico que implica entrar en una sala en la que tiene lugar una simulación en tres dimensiones (3D), con el ruido de fondo incluido. En esas condiciones, casi ninguna de las mismas personas interrogadas (incluidos aquellos que habían respondido afirmativamente el cuestionario), tomó la decisión de activar materialmente la palanca que permitía la desviación del tranvía y asumir de esta forma la responsabilidad de causar la muerte de una persona que el destino había decidido salvar[7].
De esta forma se llega al dilema del hombre gordo, variante en que adquiere mayor relevancia el factor intencional, que hasta ahora tenía una incidencia bastante marginal.
El dilema es el siguiente. Un hombre gordo está apoyado en la baranda de un puente que está sobre la vía por la que viene acercándose, fuera de control, el mismo tranvía que amenaza con matar a cinco personas atadas a los rieles. En este caso no existe una línea férrea alternativa. La única posibilidad de detener el tranvía consiste en empujar hacia abajo al hombre gordo y que con su peso obstaculice el avance del tranvía hasta frenarlo. Esta acción lograría salvar la vida de las cinco personas atadas, pero provocaría sin dudas la muerte del hombre gordo.
Una variante del dilema anterior supone imaginar que el hombre gordo se encuentra parado sobre una trampilla que se abre a distancia, de modo que la posibilidad de salvar a las cinco personas sería factible sin necesidad de empujarlo directamente. De activarse la apertura de la trampilla, se produciría la caída del hombre gordo sobre la vía férrea, la detención del tren y, desde luego, su muerte.
No deja de ser interesante constatar que, frente a la pregunta “¿matarías al hombre gordo?”, la mayoría de las personas consultadas estuvieron dispuestas a responder afirmativamente más en la segunda que en la primera hipótesis. Todo indica que en esta estadística incide la molestia del contacto físico[8], pero en cualquier caso no es menos cierto que el porcentaje de personas que matarían al hombre gordo es considerablemente inferior al de aquellos que sin mayores escrúpulos desviarían el tranvía hacia la vía alternativa en la formulación original del dilema.
¿Qué es lo que genera esta diferencia?
Más que un instinto moral abstracto, entra en juego —tal como adelanté— la intencionalidad.
En la formulación original del dilema del tranvía, quien decide salvar a las cinco personas en desmedro del hombre atado en la vía alternativa, sabe de antemano que éste tiene un elevadísimo riesgo de morir, a pesar de no desear dicho desenlace; tanto así que constituiría para él una auténtica liberación y un gran alivio ver que la persona atada logra escapar y evitar el impacto del tranvía. En el caso del hombre gordo, por el contrario, su muerte es deseada, ya que si éste no lograse frenar el tranvía morirían las cinco personas atadas al riel, desencadenándose precisamente aquello que se quería evitar.
4. Todo lo precedentemente dicho tiene un sentido bien concreto en la Filosofía moral.
Las respuestas en torno al “dilema del tranvía” están condicionadas por el mayor o menor influjo ejercido por el pensamiento utilitarista.
Aplicando a la letra el legado filosófico de John Stuart Mill, en todos los casos planteados sería lícita la decisión de sacrificar a una persona si de ello se sigue la salvación de un número superior. A una conclusión similar se llega desde la corriente utilitarista de Jeremy Bentham —sobre el que discurriré más adelante— y de la que actualmente defiende Peter Singer, uno de sus últimos epígonos[9].
En cambio, desde los principios que inspiran la deontología kantiana, la respuesta es distinta. Invocando un pasaje citado hasta la saciedad, las personas no pueden ser tratadas como un medio para otro fin. De este imperativo nacen consecuencias que inciden de modo directo en el concepto de dignidad humana y en el derecho que tiene toda persona a que su sobrevivencia no sea ponderada en el platillo de una balanza puramente cuantitativa[10].
Si bien los ejemplos en cuestión son, ante todo, experimentos mentales considerados idóneos para medir teóricamente la resistencia de determinados principios morales en la línea que separa el bien del mal, cabe tener en cuenta que a veces este ejercicio filosófico limita con algunos conceptos cercanos al ámbito de acción del jurista y, en particular, del penalista.
Sin ir más lejos, el mismo artículo de Philippa Foot del que nace, acaso preterintencionalmente, el dilema del tranvía, versaba sobre el problema ético del aborto, aunque abordado desde la doctrina tomista del “doble efecto” y confrontado con el pensamiento de Herbert L. A. Hart[11], a propósito de lo que llamaríamos las formas de dolo y su influjo en ciertas causas de no punibilidad o en la exclusión de la tipicidad del acto[12].
5. Hecho el salto de la Filosofía moral al Derecho penal, se advierten algunas complejidades y la necesidad de hacer algunas distinciones.
Comencemos por estas últimas.
Los casos tratados en sede judicial en que es posible aplicar las disquisiciones filosóficas mencionadas supra, dan cuenta de modo evidente que el parámetro de juicio no es aquel a que viene atribuido el mejor resultado teórico en el balance entre el bien y el mal, sino, simplemente, el que proporciona la solución más adecuada desde el punto de vista del respeto al Derecho y a las expectativas sociales.
En otras palabras, si un día un juez tiene que decidir la responsabilidad de alguien que ha matado a una persona para salvar a cinco, no deberá responder una entrevista o completar un cuestionario relativo a un experimento mental, sino establecer si condena o absuelve, es decir, si impone o no un mal bastante concreto —la pena— a un sujeto que efectivamente ejecutó una conducta homologable a la desviación del tranvía.
Los filósofos que se han ocupado del dilema del tranvía también han intervenido en el debate jurídico. Los intentos por dar “carne y sangre” a la ponderación de valores que ha tenido lugar en sede filosófica debe considerar si dicha ponderación responde —valiéndonos de la nomenclatura penal— a situaciones en las que surge un problema de estado de necesidad u otras en que se trata del equilibrio entre exigencias ligadas al ejercicio de poderes públicos y derechos fundamentales del individuo.
Aunque sobre el particular volveré mas adelante, por ahora basta consignar que en la tarea de identificar la causa de la exclusión de la responsabilidad, podría ser de ayuda la teoría de la eficiencia de Vilfredo Pareto.
6. El razonamiento de quienes se inclinan por la solución del estado de necesidad puede ejemplificarse a través del conocido caso de la Mignonette, caballo de batalla de la teoría de la inexigibilidad como causa de exculpación supralegal de la dogmática alemana de inicios del novecientos[13].
En 1884, cuatro marinos ingleses, comandados por el capitán Tom Dudley, fueron sorprendidos en medio del Atlántico por una terrible tempestad mientras transportaban un yate (llamado, precisamente, Mignonette) de Inglaterra a Australia, lugar donde se encontraba su dueño. Los tripulantes de la embarcación lograron salvar con vida gracias a un bote salvavidas que, sin embargo, no disponía de alimento en cantidad suficiente para todam la tripulación. Cuando estaban cerca de morir de hambre y sed en medio del océano, Dudley concordó con un subalterno matar al tripulante más joven, a ese punto moribundo y al límite de sus energías (además de ser el único del grupo sin mujer e hijos), con el objeto de nutrirse con su carne y beber su sangre. Luego de ejecutar la trágica empresa, una nave que se dirigía a Hamburgo los encontró y los puso a salvo en un puerto de Cornualles, lugar donde Dudley relató pormenorizadamente y sin omitir detalles lo que había sucedido. No obstante ello, poco después se dispuso la apertura de un procedimiento penal por homicidio avalado por el gobierno británico, temeroso de que se creara un peligroso precedente. La sentencia los condenó a muerte por ahorcamiento, vigente en el common law de la época.
Debido a las fuertes presiones ejercidas por quienes consideraban que se trataba de un fallo injusto o cuanto menos excesivo —debido a que la decisión del capitán era comprensible dada la proximidad de la muerte—, la sentencia fue finalmente conmutada por una condena de sólo seis meses de cárcel.
7. En el ámbito del civil law, por su parte, puede citarse un caso en que la conciencia viene interpelada y que constituye un clásico de la doctrina penal.
Me refiero al caso de los médicos alemanes que recibieron personalmente del Führer la orden de eliminar a todos los enfermos mentales incurables (la llamada “acción de eutanasia”). Tras la derrota del nazismo, muchos de estos médicos fueron procesados por haber ejecutado dicha orden. La defensa sostuvo entonces que sólo se dispuso la muerte de una parte de los enfermos y que se conservó la de no pocos pacientes, pues sabían que un rechazo absoluto de la medida habría significado la sustitución del puesto por médicos más fieles al régimen, quienes no habrían tenido escrúpulos en ejecutar la orden de Hitler al pie de la letra.
El resultado procesal de estas causas fue casi invariablemente la absolución, a la que se llegaba por la vía de declarar la ausencia de culpabilidad[14] (en vista del carácter insoluble del conflicto de deberes) o recurriendo al elemento de la punibilidad[15].
La primera opción gozó de mayor adhesión doctrinal, ya que estaba dogmáticamente mejor fundada que la segunda[16]. Para los efectos de esta reflexión, sin embargo, no interesan tanto las consideraciones propiamente dogmáticas[17], sino la motivación contenida en un fallo (dictado por el Tribunal de Colonia) lo suficientemente representativo: “El Derecho creado por los hombres no puede tener ninguna pretensión de validez si contradice el Derecho natural. Quien sin culpa se encuentra en una situación en que se puede salvar a un número más elevado de personas destinadas a la muerte mediante el sacrificio de un número inferior, actúa sin justificación, pero penalmente sin culpabilidad”[18].
Excluyendo la referencia al iusnaturalismo —muy común en la Alemania de la postguerra y replanteado lúcidamente por Radbruch en un trabajo sobre las arbitrariedades o injusticias en que puede incurrir el Derecho positivo[19]—, nos hallamos ante el reconocimiento, mediante la exclusión de la pena, de la admisibilidad de una conducta que, al igual que la adoptada por el capitán Dudley, tiene el rasgo de satisfacer la “eficiencia de Pareto”. Me refiero al principio económico enunciado por Vilfredo Pareto en 1896 en su Cours d’Economie Politique, conforme al cual la asignación óptima de los recursos se alcanza cuando no es posible reasignar los bienes existentes a favor de alguien sin que ello signifique el empeoramiento de la situación de los demás.
Los cuatro marinos de la Mignonette estaban a punto de perecer y, en cambio, sólo uno murió y los otros tres salvaron con vida. Centenares de enfermos mentales incurables estaban destinados a una muerte segura y, en cambio, sólo una parte de éstos tuvo ese destino. Para estos casos el Derecho penal ha ideado la categoría del estado de necesidad exculpante, que excluye la pena sin desconocer el carácter ilícito del hecho. La Filosofía moral contemporánea, por su parte, no condena estas decisiones, ya que la alternativa imaginable (no matar al joven tripulante o no cumplir la orden de Hitler) habría producido el mismo efecto en la esfera de las personas sacrificadas, aunque extendiéndose también en la esfera de las personas finalmente salvadas.
Sin embargo, a quien considere que estas soluciones constituyen una aplicación plena del principio que subyace en el dilema del tranvía, esto es, que no es inconcebible admitir el valor moral de la causación de una muerte en lugar de cinco, se puede replicar que existe una diferencia no menos relevante.
Tanto en el caso de la Mignonette como en el de los médicos nazis, los resultados que se evitaron gracias a la acción humana también preveían el sacrificio de la o las personas que, de hecho, perdieron la vida, lo que no se puede decir en el caso del tranvía, donde la persona afectada no estaba en lo absoluto destinada a ello.
8. Un estímulo adicional a esta reflexión proviene de una reciente contienda legislativa que tuvo lugar en Alemania.
El 15 de enero de 2005 entró en vigor la “Ley de seguridad aérea” (Luftsicherheitsgesetz), cuyo § 14, inciso 3°, concedía a la aeronáutica militar, previa autorización del gobierno, la facultad de usar armas en contra de aviones cuando fuese presumible que éstos se encontrasen secuestrados y dispuestos a ser usados como armas.
Dictada bajo el indesmentible influjo de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, esta disposición se inspiró en la solución más estrictamente utilitarista del dilema del tranvía: si un avión con 200 pasajeros amenaza con dirigirse, por decisión de los terroristas que lo han secuestrado, hacia un objetivo en el que —imaginemos— hay una cantidad de personas cinco veces superior, es legítimo ordenar su derribo si de ello se obtiene un saldo neto positivo de vidas humanas salvadas[20].
Que el razonamiento, al menos en el plano jurídico, no sea, sin embargo, ni simple ni lineal, lo acreditó poco tiempo después la sentencia de la Corte constitucional de 15 de febrero de 2006, que declaró la inconstitucionalidad de la disposición.
La sentencia es compleja y su motivación contiene una serie de argumentos de orden formal y sustancial[21]. Acá interesa profundizar sólo en un punto esencial, a saber, el examen de compatibilidad que hace la Corte entre el § 14, inciso 3°, y los principios contenidos en los dos primeros artículos de la Ley fundamental, que garantizan la tutela de la dignidad humana y el derecho a la vida[22].
El razonamiento de la Corte es indudablemente más kantiano que utilitarista.
Y esto es clarísimo si se tiene en cuenta que la ilegitimidad de la disposición responde al hecho de que los pasajeros y los miembros de la tripulación del avión derribado no son responsables del secuestro supuestamente en desarrollo[23]. No obstante ello, terminarían siendo víctimas no sólo de los criminales, sino también del Estado, que los transformaría en objeto de una acción de salvamento de otros.
Admitir la posibilidad del derribo del avión —y cito al efecto el fundamento 124 de la sentencia— “no respeta a los interesados como sujetos dotados de dignidad y titulares de derechos inalienables; desde el momento que la muerte de éstos es utilizada como medio para la salvación de otros, se los transforma en cosas y, simultáneamente, se los priva de sus derechos. La vida de los pasajeros del avión queda unilateralmente a disposición del Estado. A las víctimas que ocupan el avión y que necesitan protección se les sustrae aquel valor que compete a todo ser humano de disponer de sí mismo”[24].
En síntesis: tal vez es cierto que los pasajeros y miembros de la tripulación están destinados a morir[25], pero incluso si así fuere una ponderación cuantitativa entre ellos y el número de personas que se podrían salvar mediante el derribo del avión está prohibida en virtud del principio de la tutela de la dignidad humana.
La sentencia ha generado un debate tal en Alemania[26] que algunos representantes del partido del gobierno que patrocinó la ley —la CDU— propusieron modificar la Ley fundamental a objeto de eliminar cualquier obstáculo que pudiese eventualmente enfrentar una nueva propuesta de este tenor. En mi opinión, sin embargo, se ha de convenir que este cuerpo normativo —la Ley fundamental— contiene un principio de civilidad[27].
9. El último y más relevante aspecto de esta reflexión sobre las repercusiones penales del problema de la vía férrea alternativa o la muerte del hombre gordo, concierne al debate en torno de un eventual espacio para la práctica de la tortura.
No deja de ser paradójico que en Italia se plantee este supuesto si se tiene en cuenta que, fruto de compromisos internacionales bien precisos, la introducción del delito específico de tortura constituye una posibilidad y ha sido objeto de deliberación parlamentaria. Y no deja de ser paradójico que la vuelta de la tortura se insinúe, además, luego de haber conmemorado hace poco 250 años de la publicación de “Dei delitti e delle pene” de Beccaria, obra que concentró elogios póstumos precisamente por el duro juicio que su autor dedicó a la aplicación del tormento.
Todo lo contrario. En el último medio siglo hemos asistido a una escalation de la tortura en los regímenes dictatoriales y en aquellos formalmente democráticos, en abierta contradicción con prohibiciones normativas (que, por lo demás, responden a la herencia Iluminista) contenidas en leyes y constituciones. Adicionalmente, estamos asistiendo —que es lo más grave— a la formación de una doctrina “neo-justificacionista”, preocupada de construir un andamiaje teórico constitucional y filosófico para legitimar la tortura como instrumento de obtención de pruebas penales, llegando al extremo de diseñar propuestas concretas para reglamentar su ejecución.
Estas propuestas no provienen de exponentes de regímenes totalitarios y no son extrañas a una comprensión utilitarista del dilema del tranvía.
Si bien el debate se reactivó después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, antes era posible reconocer algunos intentos de echar por tierra el tabú. Un detonante en esta línea lo constituyó el libro de Alan Dershowitz[28], un jurista estadounidense que por muchos años cargó con el rótulo de abogado liberal, dada su cercanía con la tutela de los derechos humanos. Su opinión puede sintetizarse en los siguientes términos: el nuevo terrorismo internacional de matriz religiosa puede enfrentarse eficazmente sólo si se replantea la ponderación entre seguridad y libertad; constituye un error, a su juicio, cualquier intento de comprender y eliminar sus raíces[29].
De más está decir que esta forma de ver el asunto comprime fuertemente los derechos de libertad de todos los ciudadanos, pero en particular de aquellos que son sospechosos de haber realizado o tener la intención de realizar graves actos de terrorismo.
Prescindiendo de todo el resto, la esencia de la propuesta de Dershowitz consiste en la posibilidad de emitir “órdenes de tortura” a quien practica determinados interrogatorios, circunscribiendo su ejecución dentro del marco de lo estricto necesario y manteniéndola bajo supervisión médica y judicial.
El trasfondo de la argumentación, acá y en los otros casos de “redescubrimiento” de la utilidad de la tortura, es el llamado ticking bomb scenario; es decir, se razona imaginando que la autoridad ha logrado capturar a quien ha colocado una bomba que está por explotar en un lugar todavía ignorado y que inevitablemente provocará la muerte de muchas personas. Debido a que no hay tiempo que perder, la tortura sería indispensable (y, por ende, justificable) para obtener la información necesaria si se quiere evitar dicho desenlace.
Más allá de los intentos por insistir que esta tortura no debe ser desproporcionada o inútilmente cruel mediante su “uso moderado”, la esencia del discurso nos remite sin tantas dificultades, mutatis mutandis, al dilema del hombre gordo antes que al del tranvía.
Los derechos a la dignidad, integridad física y a la vida del supuesto terrorista (que hasta que no medie una condena se presume inocente, por más que ello sea difícilmente digerible para una parte importante de la sociedad) pasan abiertamente a un segundo plano frente a la posibilidad de adquirir conocimiento idóneo para alejar el peligro a la integridad de muchas personas[30].
Si se aborda la cuestión en términos de cálculo utilitario, no hay espacio para vacilación alguna. Esto se aprecia claramente en la posición que tenía sobre este problema específico Jeremy Bentham, gran admirador de Beccaria aunque crítico frente a su postura en materia de tortura[31].
Por otra parte, si ya los filósofos de la moral —que razonan teniendo en cuenta los fundamentos éticos que subyacen en experimentos mentales y no, en cambio, considerando hombres y mujeres de carne y hueso— dudan sobre la legitimidad de la muerte del hombre gordo[32], el jurista debe razonar todavía con mayor escrúpulo, por cuanto sabe de la historia que la tortura es per se abuso, desproporción y prevaricación[33], que no garantiza en lo absoluto la verdad[34] y que transforma a la persona en una cosa desprovista de dignidad.
Todo esto para decir que, independientemente de consideraciones de orden político, jurídico o filosófico[35], la ponderación cuantitativa que puede admitir una situación de estado de necesidad si se trata de un conflicto insoluble, es decir, sin alternativas reales, no puede tener cabida allí donde esté en cuestión el acto de torturar. Piénsese en el caso de los médicos nazis que ejecutaron la eutanasia o en el caso de un sujeto que opta por salvar una embarcación que se hunde con cinco tripulantes a bordo, dejando morir al único tripulante de otra embarcación que también se hundía.
De hecho, relativizar el imperativo moral de no torturar, reconocido hace más de dos siglos por las legislaciones nacionales e internacionales más avanzadas, no significa sólo renegar el punto más alto de la deontología kantiana (a decir verdad, buena parte de las morales absolutas están hoy bajo amenaza), sino cuestionar un pilar de nuestra civilización que se ha ido delineando después de conflictos, guerras y masacres. No hay que olvidar que una apertura al monolito de un principio fundamental, por ínfima que sea, es suficiente para el ingreso de nuevas excepciones, hasta que…la excepción se transforma en la regla[36].
La tortura está prohibida por todos los instrumentos internacionales[37], incluso en tiempo de guerra, y últimamente es considerada tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad por el Estatuto de la Corte penal internacional[38]. Negociar su retorno excepcional en base a cálculos cuantitativos equivale a sostener que un poco de esclavitud, en casos excepcionales, podría resolver algunas relaciones económicas y disminuir la tasa de desocupación; o que la deportación forzada de ciertas poblaciones, en casos excepcionales, podría resolver las tensiones étnicas de un determinado territorio; o, en fin, que un uso moderado del linchamiento sería idóneo para acercar la justicia formal —hoy por hoy ajena a la ciudadanía— a la realidad del sentimiento popular[39].
La tesis minimalista de la “orden de tortura”, esto es, la de regular o establecer un procedimiento para la aplicación de tormento, no deja de generar perplejidad[40].
La facultad de establecer cuáles son los casos excepcionales y cuál es el mínimo indispensable de sufrimiento es inevitablemente arbitraria e incontrolable (además de contribuir a legitimar la tortura que se aplica en las actuales dictaduras del mundo). Por otra parte, cabe preguntarse qué magistrado puede estar complacido de la tarea de controlar personalmente que la tortura que él ha autorizado no se exceda de un cierto límite; o qué médico, luego de haber hecho el juramento hipocrático, halle satisfacción al supervisar que el tormento llegue sólo hasta un momento cercano a la muerte.
Pero esto no es todo.
La idea de esta tortura por orden judicial encubre una premisa difícil de aceptar. Considerando que, en contraste con prohibiciones legales y preceptos morales, la tortura es una práctica corriente, incluso (y no en menor intensidad) en contextos democráticos[41], sería conveniente regularla y ponerla bajo un sistema de garantías (¡como quería, paradójicamente, el reaccionario abate Facchinei en su áspera crítica al abolicionismo de Beccaria!)[42].
Pero “regularla” significa construir un universo conceptual en que la tortura se configura y se tipifica sólo subjetivamente (no sería tortura, por ejemplo, el acto que se ejecuta sin la intención exclusiva de torturar, es decir, todos aquellos casos animados por un fin que no es el puro sadismo del torturador). Adicionalmente, sólo poquísimas conductas —designadas, por lo demás, arbitrariamente— pueden definirse como tal, lo que provocaría la inaceptable exclusión de todo aquello que no mata o no compromete el funcionamiento de un órgano o función vital. Supondría, además, que el sujeto pasivo sea calificado como una “no-persona”, es decir, como alguien que no merece los cuidados que la sociedad reserva para aquellos que aceptan formar parte de ésta[43]. En fin, se presentan como hipótesis reales escenarios que al menos el dilema del tranvía tiene la honestidad de declarar como experimentos mentales funcionales a investigaciones estadísticas, como el de la bomba de tiempo u otros donde la consecuencia es la desintegración de grandes metrópolis o el inminente fin de la humanidad.
Todo este universo, indispensable para justificar la tortura, está repleto de falsedades no inocentes e imágenes oprobiosas.
En tiempos de un populismo con una alta capacidad expansiva, en que el miedo viene inducido y en el que impera una falaz e infundada confianza en el poder taumatúrgico de la ciega represión penal, este imaginario puede instalarse fácilmente y hacer un entusiasta proselitismo[44].
Pero resta una pregunta inquietante y que presupone un ejercicio intelectual que incomoda cada vez más: ¿cuál es la idea que tenemos del Estado de Derecho?
En oposición a la concepción que suscribo, la idea del Gran Hermano vindicativo —dotado de poderes incontrolables, que abusa del cuerpo de aquellos que declara sus enemigos, que emerge del programa de los nuevos fautores de la tortura (y, desgraciadamente, de su puesta en acción)— constituye, no una adecuación frente a tiempos borrascosos, sino, simplemente, el inicio del fin[45].
_____
* Traducción directa del italiano por Juan Pablo Castillo Morales, doctorando en Derecho de la Università degli Studi di Trento (Italia). El artículo original, Il dilemma etico del male minore. Una lettura penalistica dei temi della “carrellologia”, se publicó en el libro Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia University Press, Bologna, 2016, pp. 205-218.
** Profesor ordinario (Catedrático) de Derecho penal de la Università degli Studi di Trento (Italia) e investigador asociado del CIFDE-UV.
[1] Me refiero a D. Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso? Il dilemma etico del male minore, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014. La edición original en inglés (Would You Kill the Fat Man? The Trolley Problem and What Your Answer Tells Us about Right and Wrong) también se publicó en 2014.
[2] Por su parte, según el parecer de R. V. Jones, Most Secret War, Hamilton, London, 1978, p. 423, las vidas que salvó la decisión de Churchill alcanzaría una cifra cercana a las diez mil.
[3] Y esta es, en efecto, la desenladora tesis de Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso?, cit., p. 6
[4] Philippa Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, en Oxford Review, 1967, pp. 23 y ss.
[5] Se trata, en efecto, de Killing, letting die and the Trolley Problem, en The Monist, 1976, y The Trolley Problem, en Yale Law Journal, 1985. Ambos artículos se publicaron también en J. J. Thomson, Rights, Restitution, and Risk, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1986.
[6] Cuya complejidad llega a niveles intrigantes en los trabajos de la filósofa estadounidense Frances Kamm, Intricate Ethics, Oxford University Press, 2007. Una de las características del trabajo de Kamm consiste, precisamente, en haber multiplicado de forma desproporcionada los ejemplos de tranvías fuera de control, no pocas veces de forma un tanto autocomplaciente en vista de la complejidad de ellos.
[7] A la luz de la psicología cognitiva esto no es del todo sorprendente si se considera (como lo afirmaron de forma pionera D. Kahneman y A. Tversky en The Framing of Decisions and the Psichology of Choice, en Science, New Series, n. 4481 [Jan. 30, 1981], pp. 453 y ss.) que las decisiones de los seres humanos no responden necesariamente a los principios de la racionalidad económica, incidiendo, incluso de forma determinante, factores emocionales y sobre todo el llamado efecto de contexto (frame effect).
[8] Así, Joshua Greene, conocido psicólogo y neurocientífico de Harvard, cit., en D. Edmonds, op cit., según se desprende de una entrevista que concedió a la BBC.
[9] Cfr. P. Singer, Salvare una vita si può, Il Saggiatore, 2009, pp. 66 y ss.
[10] La misma Foot, casi veinte años después del primer esbozo del dilema del tranvía contenido en su ensayo sobre el aborto, puso en el centro de la discusión el imperativo kantiano cuando afirmó que “la existencia de una moral que rechaza el castigo del sacrificio automático de uno por el bien de muchos […] asegura a cada individuo una suerte de espacio moral, un espacio que los otros no están autorizados a invadir. Tampoco es posible ver la ratio del principio en virtud del cual un hombre no debería querer el mal, el mal grave de un tercero, incluso si es para evitar la misma pérdida a un número mayor de personas. Se trata, al parecer, de una especie de solidaridad entre los seres humanos, como si existiese un sentido que indica que nadie debe estar en contra de un compañero de humanidad”. Cfr. P. Foot, Morality, Action and Outcome, en T. Honderich, Morality and Objectivity, Routledge & Kegan Paul, London, 1985, p. 36.
[11] Filósofo, por lo demás, bien conocido para los penalistas. La referencia específica a H. L. A. Hart, Intention and Punishment, publicado en el fascículo anterior de la Oxford Review donde se publicó el trabajo de Foot (es decir, 1967), fue puesto a disposición de un público más amplio luego de su inclusión en H. L. A. Hart, Punishment ans Responsability. Essays in the Philosophy of Law, Oxford University Press, 1968, pp. 113 y ss.
[12] A veces —reza el axioma— puede estar permitido hacer con oblique intention aquello que ciertamente estaría prohibido con direct intention. La prevalencia del elemento subjetivo en la materialidad del hecho, en que descansan valoraciones de corte deontológico, es conocida en la experiencia legislativa italiana. En el Código penal existen tipos penales —piénsese, por ejemplo, en la calumnia (art. 368) o en el abuso del cargo (art. 323)— que prevén conductas punibles sólo si se cometen con dolo intencional (o directo de primer grado) y no con dolo directo (o de segundo grado) o eventual. Del mismo modo, de cuanto se desprende del art. 133 del Código, el dolo intencional frente a otras formas de dolo merece una sanción más elevada, ceteris paribus, cualquiera sea el delito. Así, por ejemplo, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Zanichelli, Bologna, 2014, p. 796.
[13] Para una mirada más amplia sobre el particular, véase sólo Ch. Jäger, Die Abwägbarkeit menschlichen Lebens im Spannungsfeld von Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, ZStW, 2003, pp. 765 y ss.
[14] Así, por ejemplo, LG Koblenz, 3 Kls 36/48.
[15] Así, OGH für die britische Zone 5/3/1949, en MDR, 1949, p. 373.
[16] En este sentido, véanse las opiniones de H. Welzel, Anmerkungen zu OGH, Strafsenat. Urteil vom 5.3.1946, en MDR, 1949, pp. 373 y ss., y W. Gallas, Pflichtkollisionen als Schuldausschlieβungsgrund, en Festschrift für Mezger, München-Berlin, 1954, pp. 311 y ss., y H. Henkel, Zumutbarkeit un Unzumutbarkeit als regulatives Rechtprinzip, ivi, pp. 300 y ss.
[17] Para quien desee profundizar desde la perspectiva dogmática, véase G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1990, pp. 137 y ss.
[18] Publicada en MDR, 1952, pp. 358.
[19] G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, en SJZ, 1946, pp. 105
[20] En realidad, el escenario que tenían en vista los defensores de la ley era todavía más trágico, ya que el temor era que potenciales terroristas impactaran un avión de pasajeros en alguno de los estadios alemanes en los que se disputaría el mundial de futbol del año 2006.
[21] Disponible en Juristen Zeitung, 2006, pp. 408 y ss. (con un comentario de Starck). En inglés, disponible en:http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2006/02/rs20060215_1bvr035705en.html
[22] El artículo 1° reza “La dignidad humana es inviolable. Es obligación de todos los poderes del Estado respetarla”. Por su parte, el artículo 2° dispone: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física”. Conviene precisar, además, que la última parte de este inciso establece que respecto del derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad, es posible intervenir sólo mediante una ley estatal.
[23] Nota no menor, ya que la Corte admitiría, en cambio, la intervención militar y el derribo del avión si éste estuviese ocupado sólo por miembros de la agrupación terrorista que se dispone a realizar el atentado.
[24] Más adelante la Corte hizo tabula rasa de algunas contraargumentaciones que tuvieron lugar en el debate alemán, por ejemplo, si se debe presumir el acuerdo de los pasajeros en orden a sacrificar sus vidas en nombre del bien común o si ha de considerarse un deber ciudadano sacrificar la propia vida en casos de extrema necesidad si éste es el único modo para defender a la sociedad entera de ataques que la pongan en peligro (fundamento 132).
[25] Suposición, por lo demás, bastante débil, ya la situación concreta a la que aludía el § 14 inciso 3° no era fácil de configurarse: se dispone de un ínfimo lapso de tiempo para ordenar (y conseguir) el derribo del avión después de tener la certeza que éste se dirigía contra un objetivo sensible y antes que el impacto sea inevitable. Esta observación sugiere una cierta familiaridad entre la hipótesis prevista por la norma alemana y algunos ejemplos análogos al del tranvía.
[26] Un conocido constitucionalista la califica de absolutamente irracional, ya que convertiría la obligación de tutela de la vida precisamente en su opuesto: cfr. J. Isensee, Leben gegen Leben. Das grundrechliche Dilemmna des Terrorangriffs mit gekapertem Passagierflugzeug, en Festschrift für Jakobs, Heymann, Köln, 2007, p. 229.
[27] Para un análisis más amplio de esta contienda y de sus aspectos doctrinales más esenciales, puede verse, en Italia, Federica Resta, Choices among Evils, L’ossimoro della ‘tortura democratica’, en Ind. Pen., 2007, pp. 858 y ss., con las mismas conclusiones.
[28] Se trata de A. M. Dershowitz, Why Terrorism Works. Understanding the Threat, Responding to the Challenge, Yale University Press, 2002 (trad. it., Terrorismo, Carocci, Roma, 2003); para un amplio y documentado análisis crítico (y cuya opinión comparto) de las opiniones contenidas en el libro citado, véase Federica Resta, Choice among Evils, cit., pp. 833 y ss. El libro de Dershowitz, sin embargo, no contiene opiniones del todo aisladas y marginales. Antes que la televisión transmitiese en directo las explosiones de los rascacielos, reflexiones favorables a la eliminación del tabú de la tortura fueron expresadas por un intelectual de renombre como Niklas Luhmann, en Geht es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, C. F. Müller, Heidelberg, 1993.
[29] En un sentido opuesto, Noam Chomsky (con A. Vltchek), Terrorismo occidentale, da Hiroshima ai droni, Ponte alle Grazie, Milano, 2015 (ed. orig.: On Western Terrorism. From Hiroshima to Drone Warfare, Pluto Press, London, 2013), passim, pero, sobre todo, pp. 17 y ss.
[30] Aunque para algunos constituya un sofisma leguleyo, conviene recordar que no sólo quien es sometido a un proceso se presume inocente, sino que frecuentemente lo es en verdad (como lo demuestran no pocos casos en que se abusa de los “interrogatorios enérgicos” que han originado en diversas partes del mundo la nouvelle vague justificacionista), con lo que el paralelismo con el sacrificio del hombre gordo no es meramente teórico.
[31] Sobre el particular Bentham es sumamente claro: en su escrito Of Torture (1777), University College London Library, Bentham Papers , box 46, sheet, 60, declara que la culpa de la tortura es del acusado, ya que opta por no cooperar con la autoridad. En el trabajo posterior Means of extraction for extraordinary occasions (1804), University College London Library, Bentham Papers, box 74b, sheet 428-30, afirma inmediatamente que el peligro para una persona (incluso si es inocente) de padecer el tremendo sufrimiento ínsito de la tortura puede ser aceptable si lo que se le solicita que ejecute bajo la amenaza de tortura constituye un interés público superior.
[32] De hecho, el libro de Edmonds, Uccidiresti l’uomo grasso?, cit., p. 177, concluye con esta frase: “Cualquiera sea la respuesta, la extraña situación del hombre gordo al borde de la baranda debe ser la clave. Yo no mataría al hombre gordo ¿Vosotros lo haríais?”
[33] Por todos, véase J. Amery, La tortura, en Id., Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino, 1987, p. 76, y A. Pugiotto, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, en Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale, 2/2014, p. 131.
[34] En lo que respecta a Italia, no es del todo indispensable una lectura jurídica del problema: basta tener cuenta un poco de nuestra historia literaria. Un límpido relato que da cuenta de lo falaz del tormento lo podemos leer en Storia della colonna infame (1840) de Alessandro Manzoni.
[35] Un intento de síntesis en G. Fornasari, La tortura nel libro “Dei delitti e delle pene”. Spunti per la costruzione di un contesto nella storia e nell’attualità, en Diritto penale XXI secolo, 2014, pp. 308 y ss. Para un examen más profundo, puede verse M. La Torre-M. Lalatta Costerbosa, Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto, Il Mulino, Bologna, 2013, sobre todo pp. 57 y ss., y 109 y ss.
[36] En mi opinión, esta consideración anula el efecto del clásico argumento justificante según el cual ciertamente no se debe reivindicar la licitud de la tortura como tal, sino (como denuncia C. Fioravanti, Persona, stato d’eccezione, divieto della tortura, en A. Pugiotto [al cuidado de], Per una consapevole cultura costituzionale, Jovene, Napoli, 2013, p. 572), solamente “minimizar su alcance o reivindicar el derecho a regularla en función de necesidades estatales prevalentes”. Un himno de la subordinación schmittiana de lo jurídico a lo político se aprecia en el programa de la administración de Bush. Esto se advierte sin dificultades en la obra de J. Yoo, su principal ideólogo (Introduction, en Id., The Powers of War and Peace. The Constitution and Foreign Affairs after 9/11, Chicago, 2005), donde desarrolla la idea de que la legitimación de la tortura deriva de la superación del prejuicio iusconstitucional moderno en virtud del cual el Derecho es un instrumento para excluir la violencia de las relaciones sociales.
[37] Entre los que destaca por su relevancia, como se sabe, la Convención de la ONU contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en 1984 y en vigor desde 1987 (y ratificada por Italia en 1989). Conviene destacar, asimismo, el artículo 3 de la CEDH (norma que forma parte de los ordenamientos de los Estados parte), que además de la prohibición de la práctica dispone su naturaleza inderogable, incluso en contextos de emergencia. En la misma línea, la Convención americana de derechos humanos de 1969.
[38] Por el contrario, en Italia no está prevista como delito. De esta situación no hay que jactarse (así, también, A. Pugiotto, Repressione penale della tortura, cit., pp. 132 y ss), especialmente si entre los argumentos adoptados para obstaculizar su introducción destaca el de un conocido líder de un partido político que afirmó públicamente que era necesario “dejar que la policía hiciera su trabajo”. Por otra parte, el proyecto de ley que duerme hace bastante tiempo en el Parlamento no está exento de defectos tanto en el plano técnico como en el de la tipificación. Para un comentario sobre este proyecto, cfr. Ilaria Marchi, Luci e ombre del nuovo disegno di legge per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra occasione persa?, en Diritto penale contemporaneo, 2014.
[39] Basta tener presente el ensayo de P. Marchetti, Il linciaggio di New Orleans del 1891 tra inedite tensioni diplomatiche e poco rassicuranti diatribe penalistiche, en Diritto penale XXI secolo, 2015, pp. 117 y ss., para comprobar que se está aludiendo a un fenómeno no tan lejano en el tiempo.
[40] Un duro juicio contra el andamiaje teórico del neo-justificacionismo y contra la idea que afirma que una regulación de la aplicación de la tortura sería más preferible para las pretensiones garantistas que una aplicación oculta de la misma, en Stefania Carnevale, I fatali inconvenienti della tortura giudiziaria. L’insegnamento di Beccaria come antidoto contro i ritorni alle fredde atrocità, en Diritto penale XXI secolo, 2014, pp. 323 y ss. Desde una perspectiva histórica, Mario Sbriccoli recuerda cómo los tratados medievales sobre el procedimiento penal se referían a la tortura como un instrumento de garantías procesales. Véase M. Sbriccoli, “Tormentum id est torquere mentem”. Proceso inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’età comunale, en Id., Storia del diritto penale e della giustizia, I, Milano, 2009, p. 127. Sobre el protagonismo de la tortura al interior del proceso penal medieval, véase D. Quaglioni, Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale, en Materiali per una storia della cultura giuridica, 1999, pp. 49 y ss.
[41] Afirmación no del todo infundada. En tiempos en que este problema no estaba del todo latente, es decir, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un jurista estadounidense se planteaba la cuestión en términos sustancialmente retóricos: cfr. S. C. Thaman, Is America a Systematic Violator of Human Rights in the Administration of Justice?, en S. Louis University Law Journal, 2000, p. 1017.
[42] A. M. Dershowitz, Torture warrant: a Response to Professor Strauss, en New York Law School Review, 2004, pp. 275 y ss.
[43] En este sentido es perfecta la identificación del terrorista (sobre todo el islámico) con el enemigo de Günther Jakobs en sus escritos Feindstrafrecht¸ un sujeto que, precisamente, se ha colocado voluntariamente fuera del contexto social, por lo que respecto de él es lícito no reconocer las garantías constitucionales aplicables al resto. Cfr. Günther Jakobs, Diritto penale del nemico, en M. Donini, M. Papa, Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 5 y ss.
[44] Como el que hace, por ejemplo, Giuliano Ferrara, ex Director de Il Foglio, que en dos artículos de 21 y 29 de julio de 2013 (Da “bye bye Condi” a “bye bye Seldon Lady”, festa grande per la CIA y Il pm Spataro si fa intelletuale e político, e distribuisce ordini agli stati) escribió que perseguir a aquellos patriotas que torturan a los enemigos de las libertades sería “un indicio censurable de locura”. Por su parte, un constitucionalista alemán afirmó que la tortura es necesaria cuando se busca salvar un bien importante a costa del bien de un sujeto. En estos casos no sería sólo oportuna, sino jurídicamente necesaria para el Estado, y que por ende quien en estos casos no se valga de ella debería ser sancionado, desatendiendo el hecho que en Alemania existe una prohibición constitucional que no admite excepciones: cfr. W. Brugger, Vom unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht auf Folter?, in JZ, 2000, pp. 165 y ss.
[45] Me reconforta que esta sensibilidad se aprecie al término del excelente trabajo de Federica Resta, Choices among Evils, cit., pp. 862 y ss., ya que se trata de una penalista perteneciente a un par de generaciones posteriores a la mía.
- +56 (32) 250 7025
- cifde@uv.cl
-
Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal
El problema ético del mal menor
CIFDE-UV
Errázuriz 2120, Valparaíso, Chile. C.P. 2362736
Fono : +56 (32) 250 7025
Correo : cifde@uv.cl
Entradas recientes
- Charla “Telemedicina: Ética y responsabilidad profesional médica”
- Universidad de Valparaíso acogió V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología
- Con seminario sobre “Política y Derecho Penal” Escuela de Derecho de la UV conmemoró el centenario del nacimiento de Manuel de Rivacoba y Rivacoba
- V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CRIMINOLOGÍA
- Invitación seminario y presentación libro “Coautoría en el injusto imprudente”
- Invitación Seminario en conmemoración del centenario del nacimiento de Manuel de Rivacoba y Rivacoba: “Política y Derecho penal”
- Seminario conjunto de Derecho Penal UV-PUCV
- Exitosa realización del seminario “Problemas actuales en Derecho Penal”
- Presentación del libro “Acerca del Derecho. Correspondencia con un aspirante a jurista” de León Tolstoi
- Invitación seminario “Problemas actuales del Derecho Penal” del profesor Diego González
Etiquetas
Aborto
Actualidad
Alejandra Zúñiga
Andres Benavides
Bioética
CIFDE
Claudio Agüero
coloquio
Coloquios
Constitución
Criminología
Cursos
Derecho penal
Derechos humanos
Drogas
Eduardo Novoa
Entrevista
Eutanasia
Eventos
Feminismo
Filosofía del Derecho
Filosofía Jurídica
FONDECYT
Gabriele Fornasari
Guzmán Dalbora
Hernán Bouvier
igualdad de género
Jose Luis Guzman
Jose Luis Guzman Dalbora
Libro
Luis Villavicencio
Marcela Aedo
Mujer indígena
Mónica Zúñiga
Nicole Selamé
Noticias
Núcleo Milenio
Participación equitativa
presentacion libro
salud mental
seminario
seminario internacional
Seminario permanente
Seminarios
Universidad de Chile
Desarrollador Web: José Ortega Miranda.
 Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).
Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (excepto algunos derechos reservados).